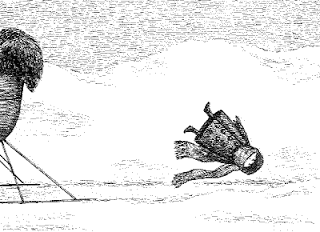Si bien mi intención es no repetir autores, creo que este cuento de Maupassant merece (a igual que "
La cabellera") su lugar en este blog.
Hace ya mucho tiempo que lo leí, recuerdo que acostumbraba regalarlo a todos mis amigos
"machistas", acompañándolo de la frase "Todas las mujeres son hermanas de alguien, no lo olvides", claro la frase no es totalmente precisa, pero el punto queda claro después de leer el texto.
Espero les guste. Para leerlo completo deben dar click en el título de la entrada.
El Puerto
I
Habiendo salido del Havre el 3 de mayo de 1882, para un viaje a los mares de China, el bergantín barca Nuestra Señora de los Vientos regresó al puerto de Marsella el 8 de agosto de 1886, tras cuatro años de viajes. Después de dejar su primer cargamento en el puerto chino al cual se dirigía, había encontrado al instante un nuevo flete para Buenos Aires, y, allí, había recogido mercancías para el Brasil.
Otras travesías, y también averías, reparaciones, calmas de varios meses, rachas de viento que desvían de la ruta, en suma, todos los accidentes, aventuras y desventuras de la mar, habían mantenido lejos de su patria a aquel bergantín normando que regresaba a Marsella con la bodega llena de cajas de hojalata que contenían conservas de América.
Al zarpar llevaba a bordo, amén del capitán y el segundo, catorce marineros, ocho normandos y seis bretones. Al regreso sólo quedaban cinco bretones y cuatro normandos; el bretón había muerto por el camino, los cuatro normandos desaparecieron en circunstancias diversas y fueron reemplazados por dos americanos, un negro y un noruego, reclutado, una noche, en una taberna de Singapur.
El gran barco, con las velas cargadas, las vergas en cruz sobre la arboladura, arrastrado por un remolcador marsellés que jadeaba delante de él, deslizándose sobre un resto de marejada que la calma sobrevenida dejaba morir suavemente, pasó por delante del castillo de If, y después bajo todas las rocas grises de la rada que el sol poniente cubría de un vaho de oro, y entró en el viejo puerto donde se agolpan, flanco contra flanco, a lo largo de los muelles, todos los navíos del mundo, en revoltillo, grandes y pequeños, de todas las formas y todos los aparejos, bañándose como una bullabesa de barcos en esa dársena demasiado estrecha, llena de agua pútrida donde los cascos se rozan, se frotan, parecen escabechados en un zumo de flota.
Nuestra Señora de los Vientos ocupó su puesto, entre un bricbarca italiano y una goleta inglesa que se apartaron para dejar pasar a su camarada; después, cuando todas las formalidades de la aduana y el puerto estuvieron cumplidas, el capitán autorizó a dos tercios de la tripulación a pasar la noche en tierra.
Había caído la noche. Marsella se iluminaba. En el calor de la tarde de verano, un olor de cocina con ajo flotaba sobre la ciudad bulliciosa, llena de voces, de circulación, de portazos, de alegría meridional.
En cuanto se vieron en el puerto, los diez hombres a quienes la mar mecía desde hacía meses echaron a andar muy despacito, con una vacilación de seres desorientados, desacostumbrados a las ciudades, de dos en dos, en procesión.
Se balanceaban, se orientaban, olfateando las callejas que desembocan en el puerto, inflamados por un apetito de amor que había crecido en sus cuerpos durante los últimos setenta días de mar. Los normandos marchaban a la cabeza, guiados por Célestin Duclos, un mocetón fuerte y listo que servía de capitán a los otros cada vez que saltaban a tierra. Adivinaba los buenos sitios, inventaba faenas muy suyas y no se aventuraba demasiado en las trifulcas, tan frecuentes entre marineros en los puertos. Pero cuando se veía metido en una, no temía a nadie.
Tras alguna vacilación entre todas las calles oscuras que bajan hacia el mar como cloacas y de las que salen pesados olores, a modo de aliento de tugurios, Célestin se decidió por una especie de tortuoso corredor donde brillaban, encima de las puertas, faroles que exhibían números enormes sobre sus vidrios esmerilados y coloreados. Bajo la estrecha bóveda de las entradas, mujeres con delantal, como criadas, sentadas en sillas de enea, se levantaban al verlos llegar, daban tres pasos hasta el arroyo que dividía la calle en dos y cortaban el paso a aquella fila de hombres que avanzaba lentamente, canturreando y bromeando, enardecidos ya por la vecindad de aquellas prisiones de prostitutas.
A veces, al fondo de un vestíbulo, aparecía, detrás de una segunda puerta abierta de pronto y acolchada de cuero pardo, una gruesa chica semidesnuda, cuyas pesadas caderas y abultadas pantorrillas se dibujaban bruscamente bajo un tosco calzón de algodón blanco. Su falda corta parecía un cinturón ahuecado, y la carne blanda de su pecho, de sus hombros y de sus brazos ponía una mancha rosa sobre un corpiño de terciopelo negro rematado por un galón de oro. Llamaba desde lejos: « ¿Entráis, hermosos? » y a veces salía para colgarse de uno de ellos y atraerlo hacia su puerta, con todas sus fuerzas, aferrada a él como una araña que arrastra un animal más grande que ella. El hombre, excitado por este contacto, resistía blandamente, y los otros se detenían a mirar, vacilantes entre las ganas de entrar en seguida y las de prolongar aún más el apetitoso paseo. Después, cuando la mujer, tras denodados esfuerzos, había atraído al marinero hasta el umbral de su morada, donde toda la pandilla iba a precipitarse detrás de él, Célestin Duclos, que entendía de casas, gritaba de pronto: « ¡No entres ahí, Marchand, no es ése el sitio! »